Historia del 'lawfare' español: así socavó el Tribunal Supremo los avances de la Segunda República
El investigador Rubén Pérez Trujillano, profesor de Historia del Derecho, dibuja al Poder Judicial en la época republicana como reaccionario y aliado del Ejército y la Iglesia.
El divorcio, las lenguas cooficiales, el sufragio universal y otros derechos que reconoció la República se enfrentaron en los tribunales a la retrógrada visión del mundo de una mayoría de jueces.

Madrid-
Rubén Pérez Trujillano (San Roque, Cádiz, 1991), profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Granada, está arrojando luz sobre un asunto denostado hasta hace pocos lustros: el análisis del Poder Judicial en la Segunda República Española.
Sus dos últimos libros —Jueces contra la República. El poder judicial frente a las reformas republicanas (Dykinson, 2024) y Ruido de togas. Justicia política y polarización social durante la República (Tirant lo Blanch, 2024) giran en torno a los tres grandes ejes de su trayectoria como investigador: el Poder Judicial, el constitucionalismo republicano y el federalismo.
"He querido elaborar una historia social y cultural de la justicia para saber si ésta, la Justicia española, había jugado un rol parecido al que jugó en Alemania e Italia cuando estos países se despeñaron hacia dictaduras sanguinarias— indica este profesor—. Los dos libros han intentado responder a las mismas preguntas. ¿Desempeñó la judicatura, valiéndose del ejercicio de su función pública, un rol favorable o contrario al establecimiento en España de un Estado constitucional y democrático de Derecho? ¿Sirvió la judicatura a la consolidación o, por el contrario, a la crisis de la República?"
Las conclusiones que se extraen de la lectura de ambas obras permiten subrayar que el judicial "no fue un poder pasivo, invalidado o manipulado por las presiones de la calle, el Parlamento o el gobierno de turno. Al contrario, el aparato judicial fue un sujeto activo, un poder activo, precisamente, en el socavamiento del ordenamiento constitucional y democrático de la República", subraya este experto, que añade que la "práctica judicial tuvo un impacto funesto sobre el destino de la democracia constitucional".
El presidente del Supremo
Desde el mismo momento de la proclamación de la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931, el Poder Judicial fue objeto de reformas con el objetivo de renovar una cúpula contaminada por el espíritu reaccionario de la dictadura de Primo de Rivera y de la monarquía borbónica. "Solo un día después de proclamarse la República, el gobierno provisional aprobó un decreto que permitió reemplazar a gran parte de las autoridades y altos puestos nombrados a dedo por los gobiernos monárquicos. Fue así como se designó a Diego Medina García como nuevo presidente del Tribunal Supremo, que un año más tarde volvió a ser nombrado conforme a una nueva ley enmarcada en la Constitución republicana", explica Pérez Trujillano.
"La práctica judicial tuvo un impacto funesto sobre el destino de la democracia constitucional"
Diego Medina García fue el presidente del Tribunal Supremo durante toda la etapa de la República. "Políticamente, era conservador. Él mismo sabía que había llegado al cargo por ser el menos malo de los candidatos, es decir, el candidato que menos vetos y suspicacias levantaba en la opinión pública republicana —cuenta este investigador—. La República lo cesó una vez iniciada la Guerra Civil porque no confiaba demasiado en su posición, sobre todo, después de su papel ante la represión de los revolucionarios de octubre de 1934. Lo cierto es que las circunstancias le llevaron a ser uno de los altos cargos más estables y duraderos de la República".
La 'quinta columna' en el Supremo
El caso de otro juez que llegó a la presidencia del Tribunal Supremo, José Castán Tobeñas, es paradigmático, pues ilustra dos rasgos del sistema judicial durante la República. "Por un lado, Castán no era magistrado de carrera, sino catedrático de Derecho Civil. La República, en su intento de renovar la judicatura, abrió la puerta a juristas de reconocido prestigio para que ejercieran cargos judiciales. Desde este punto de vista, Castán sirve para entender hasta qué punto los gobernantes republicanos eran conscientes de que era imposible regenerar y prestigiar la justicia con la carrera judicial tradicional", explica el autor de Ruido de togas.
Por otro lado, Castán no tuvo problemas en ir ascendiendo con gobiernos de izquierdas. "Era abiertamente conservador, discípulo de Diego María Crehuet, que había sido fiscal del Tribunal Supremo bajo la dictadura de Primo. Sin embargo, los gobiernos de izquierda lo promocionaron", dice Pérez Trujillano.
"Posiblemente, ese conservadurismo fue radicalizándose gradualmente y, aunque Castán fue de los escasos magistrados que permaneció en el cargo cuando empezó la guerra civil, lo cierto es que actuó como quintacolumnista. Tanto es así que cuando Franco se hizo con el poder, Castán fue ascendido a presidente del Tribunal Supremo. Ocupó el cargo durante más de veinte años, convirtiéndose en el jurista de cabecera del franquismo o una especie de intelectual orgánico de la dictadura, como ha estudiado Daniel J. García López", indica.
Se da la circunstancia de que un descendiente de Castán Tobeñas llegó a ser también muchos años después presidente del Supremo aunque en su caso, en funciones. Francisco Marín Castán, que ocupó la presidencia de forma interina entre octubre de 2022 y septiembre de 2024, fue sobrino-biznieto de aquel primer presidente del Supremo con Franco.
Reformas progresistas para el Poder Judicial
Rubén Pérez Trujillano explica que las reformas judiciales de la República son obra de las mayorías progresistas del primer bienio (1931-1933). "En 1936, cuando el Frente Popular ganó las elecciones, se intentó retomar esta vía reformista, aunque con importantes cambios. Por ejemplo, se aprobó una ley destinada a asegurar la exigencia de responsabilidades a jueces, magistrados y fiscales, lo que tenía gran importancia después de la desaforada represión de los revolucionarios de octubre de 1934".
En medio, las mayorías conservadoras y "en gran medida antirrepublicanas" hicieron todo lo posible por revertir las reformas judiciales. Así, "la senda reformista de 1936 fue detenida de manera tajante por el golpe de Estado y el desmoronamiento de las instituciones republicanas".
Miles de sentencias
Rubén Pérez Trujillano ha estudiado miles de sentencias, sumarios y otro tipo de documentación judicial, fiscal, policial, militar y eclesiástica para poder hacer un análisis del discurso judicial de la España de los años 30.
Esa magnífica panorámica que ha podido dibujar constata que si bien la judicatura aceptó el cambio de régimen, "su sistema de actuación cotidiana no cambió. Los jueces y magistrados españoles siguieron aferrados, en su mayoría, a una manera de ver y aplicar el derecho que poco o nada tenía que ver con la República".
Es decir, aquellos jueces "perpetuaron las inercias monárquicas y se sintieron como los últimos baluartes de un orden esencial al que veían amenazado por las masas organizadas y el sufragio universal. Fue esto lo que llevó a algunos jueces a dejarse seducir por las corrientes autoritarias y totalitarias que azotaban a la Europa de entonces".
"Los jueces se sintieron como los últimos baluartes de un orden amenazado por el sufragio universal"
Ofensas religiosas y divorcio
El delito de ofensas religiosas, que sigue vigente en el Código Penal en la actualidad, y el entonces recién estrenado derecho del divorcio son dos ejemplos de la continuidad adaptativa del modo monárquico de impartir justicia en la España de la Segunda República. "Cuando digo que la judicatura se resistió o se opuso a los cambios republicanos, eso no quiere decir que lisa y llanamente se plantara y se negara a aplicar las normas. Eso no lo hicieron ni el clero ni el Ejército, con las excepciones que todos conocemos. Se trataba de nadar y guardar la ropa", sostiene el experto en Historia del Derecho.
En el ámbito de la cúpula judicial, eso significa seguir interpretando las normas con arreglo a modelos retrógrados.
"En lo concerniente a las ofensas religiosas y el escándalo público, por ejemplo —continúa el profesor —, el peso del catolicismo hizo que muchos jueces y fiscales persiguieran obras literarias y artísticas por su ateísmo o por su erotismo".
En lo relativo al divorcio, los jueces se vieron obligados a reconocer ese derecho tras la aprobación de la primera ley del divorcio en España, el 11 de marzo de 1932. Sin embargo, una parte considerable de la Carrera Judicial "ejerció filtros de control social y represión moral sobre quienes querían divorciarse. El machismo y el catolicismo, además de una moralina en sí misma morbosa, fueron recuentes en este terreno", subraya Pérez Trujillano.
Lengua cooficiales
En una España cuasi federal, que reconocía los fueros históricos y las culturas nacionalistas, ¿fueron los jueces aliados del uso de las lenguas cooficiales? "Por ceñirnos al caso de Catalunya, donde el catalán obtuvo el estatus de lengua oficial junto al castellano, es verdaderamente excepcional que la justicia se impartiera en catalán. Muchas veces ni siquiera se dejaba a las partes del proceso redactar los documentos o expresarse de manera verbal en catalán", indica el profesor, que añade que en el ámbito local, las cosas eran diferentes. "En la justicia municipal, la República implementó el sistema democrático para que los pueblos eligieran a los jueces municipales en las localidades con menos de 12.000 habitantes. Allí el catalán estaba a la orden del día".
Los inicios del 'lawfare'
Pérez Trujillano sostiene que durante la República no hubo un uso intenso de la acusación popular, "que es lo que en nuestros días pone de manifiesto con más nitidez la acción de partidos o grupos de presión a través de la justicia". Matiza que en los años republicanos, el sistema judicial funcionó con una autonomía aparentemente mayor que en la actualidad. "Los jueces no necesitaban que tal o cual partido marcara una pauta. Tampoco tenían tanta confianza en los partidos como en otras instituciones tradicionales, a las que admiraban, como la Guardia Civil o el Ejército".
El lawfare o guerra judicial de entonces se limitaba a que los jueces actuaran como venían haciéndolo bajo la monarquía y, sobre todo a partir de 1934, radicalizándose hacia parámetros oligárquicos y autoritarios al compás de una parte significativa de la sociedad.
En aquel contexto de obstaculizar la aplicación y normalización de avances sociales, el Tribunal Supremo y, muy en especial, su presidente, tenían competencias muy relevantes para asegurar la independencia, la imparcialidad, la integridad y el respeto a la Constitución. "Sin embargo, no hizo gran cosa para lograrlo. Bajo el paraguas de la independencia, se perpetuaron algunas lógicas jurisprudenciales que colisionaron con el ordenamiento constitucional y democrático", afirma este experto.
"Pese a que entró savia fresca en el Tribunal Supremo (como Demófilo de Buen, José Antón Oneca o Mariano Gómez González), el presidente era marcadamente inmovilista. Consideraba que las doctrinas constitucionales y democráticas de la época eran injertos y modas del extranjero, por lo que no puso ningún empeño por acompañar a la República y su Constitución".
El Supremo tuvo ocasión de revisar su doctrina respecto a las nuevas cuestiones sociales, lo que hubiera afianzado la nueva democracia española, pero prefirió reafirmar su propio sistema de valores. "Muchas de las sentencias más controvertidas que fueron recurridas ante el Tribunal Supremo durante los años republicanos apenas pudieron ser ratificadas. De esta manera, se dificultó la renovación de la jurisprudencia", zanja Rubén Pérez Trujillano.




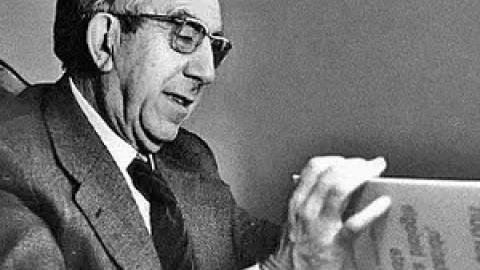


Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.