El país que no quiere a sus Rosa Parks
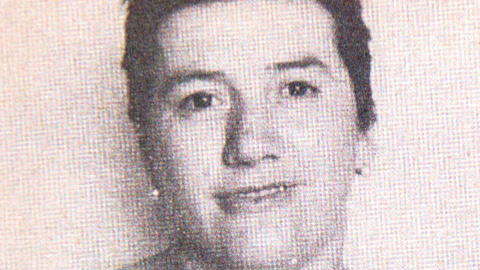
Por Patricia Simón
Periodista
-Actualizado a
Anita Sirgo. Tina Pérez. Celestina Marrón. En un país con cultura de derechos humanos sus nombres deberían nombrar calles y sus rostros ser reconocidos como lo que son: artífices de nuestra democracia. Sus historias se enseñarían en los centros educativos, junto a las de otros activistas como Nelson Mandela, Rosa Parks o Berta Cáceres, para que los niños y niñas aprendan que, aunque ahora parezca que todo vale, los nombres que quedan registrados en el lado bueno de la Historia son los de quienes ponen su vida al servicio del bien común, de los demás. Sin embargo, pocos conocen a Sirgo, Pérez y Marrón en este país porque los primeros en invisibilizarlas fueron muchos de sus compañeros de filas. Unos camaradas que prefirieron omitir del relato épico a estas luchadoras comunistas que hicieron posible una huelga de dos meses —dos meses sin un jornal— en hogares donde ya antes de la rebelión se vivía al día. Un borramiento que hubiera resultado más fácil si, como en tantas revueltas históricas, estas mujeres hubiesen posibilitado la Güelgona desde las redes de solidaridad invisibilizadas. Sin embargo, su papel en un evento que supuso el primer gran desafío para el franquismo desde el fin de la Guerra Civil fue decisivo también fuera de los hogares. Y lo hicieron, desde un principio, jugando con su rol tradicional de género para subvertirlo.
Así, cuando Sirgo, Pérez y Marrón organizan las primeras reuniones en sus casas — "nunca más de siete, no existía el derecho a la reunión", recuerda Sirgo—, lo hacen sentadas en las mesas de sus cocinas en torno a una cafetera y tazas como si tomaran un inofensivo café. "No podíamos tomar notas y entonces no había móviles, así que era todo con la memoria y la lengüína", añade quien comenzó su lucha clandestina a los nueve años, como enlace con la guerrilla. Cuando de madrugada se disponían a hacer piquetes sabían que la mejor forma de impedir que ningún hombre volviera al tajo era atacando su orgullo de 'minerón asturianu'. Así que les bastaba con regar de granos de maíz el camino y mirarles fijamente. No hacía falta llamarles "cobardes". Cuanto menos se hablara mejor para evitar filtraciones y represalias. Por eso se llamó "la huelga del silencio". Y cuando los guardias civiles intentaban detener a alguna, se entrelazaban del brazo al grito de "o todes o nenguna" ("o todas o ninguna"). Los porrazos llovían y ellas se mantenían unidas.
También fueron decenas de mujeres las que escondieron las octavillas informativas debajo de su ropa para repartirlas a sabiendas de que, de ser descubiertas, lo pagarían con prisión. Así consiguieron que una huelga que había comenzado en las aisladas cuencas mineras, a donde las noticias de Xixón tardaban un par de días en llegar, se hiciera conocida y apoyada internacionalmente.
Y fueron ellas las que, día tras día, recorrieron los comercios y los chigres para recaudar dinero para que las familias de los huelguistas tuvieran qué comer, además de las de los que fueron encarcelados, deportados y despedidos: unos 700 en total. Pero también para mantener la red de comercios que les fiaron durante semanas. Porque ese comercio local, en extinción en la actualidad, fue primordial para el sostenimiento de una huelga que habría sido imposible sin toda una comunidad involucrada. Comerciantes que dependían de las familias mineras y que ellos mismos tenían parientes mineros. Así, la solidaridad no era un mandato, sino una norma de convivencia. Y aunque se pasó más fame de la habitual, ante las emergencias más acuciantes, siempre había quien tenía unes fabes, unes patatines o un chorizu de la última matanza para dar. Porque junto a la mina estaban las huertas y las cuadras. Y eran las mujeres las que dejaban atrás la vergüenza de pedir cuando no tenían con qué alimentar a los guajes y las que sabían identificar los signos de cuando una familia ya no aguantaba más.
En un país con cultura de derechos humanos y feminista, todas estas claves estarían recogidas en una asignatura llamada Educación para la ciudadanía. Así, nuestra democracia reconocería a sus promotoras y formaría a las nuevas generaciones en su defensa frente a quienes quieren secuestrarla. La realidad es que Tina Pérez murió dos años después de que ella y Sirgo sufrieran ocho días de torturas por su papel en la Güelgona. Para ponerlas en libertad los guardias civiles que las torturaron les exigieron que se cubrieran las cabezas que les habían rapado. Se negaron y salieron con las cabezas altas y descubiertas. Sirgo, a sus 92 años, sigue protegiendo la democracia cada vez que puede acudiendo a manifestaciones. Pérez y Marrón, desde sus tumbas, nos recuerdan las miles de muertes que costó en este país acabar con la dictadura. Y las mujeres de las cuencas exigen que tras haber alimentado con su carbón la modernización de España se les permita seguir viviendo allí. Porque no hay democracia con territorios de primera y de segunda. Y ellas han luchado con uñas y dientes por conservar el trabajo y el pan, y algún día deberían llegarles también las rosas.