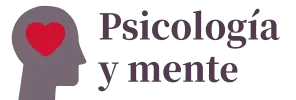“Era la única forma de que la gente se preocupara, me cuidara y mostrara interés por mí”. Con esta explicación tan ilustrativa, un paciente resumía el conflicto psicológico tras el síndrome de Munchausen tal y como aparece reflejado en este artículo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A continuación, os explicamos este síndrome descrito por los expertos como “enigmático” o de “difícil diagnóstico”, poco común, pero “intrigante” y “grave”. Exploraremos las diferentes facetas de este trastorno mental, incluyendo el síndrome de Munchausen por poderes, cuando es el cuidador el responsable de provocar o inventar los síntomas en el niño.
Síndrome de Munchausen: ¿por qué fingir una enfermedad?

Para comenzar a entender este complejo síndrome hay que explorar las motivaciones del paciente que finge síntomas de enfermedad o incita a que otros bajo su tutela los finjan. Así, cuando una persona busca un “beneficio consciente” (ya sea económico o legal) de su simulación no estamos ante un síndrome ni un trastorno mental.
En este sentido, el síndrome de Munchausen se vincularía a aquellas personas que elaboran inconscientemente signos o síntomas para ser considerados enfermos o pacientes: solo se pretende desempeñar el papel de enfermo por los “beneficios” psicológicos que conlleva.
De hecho, el término que describe este síndrome procede del Barón Von Munchausen, un personaje ficticio que inventaba aventuras y proezas bélicas. Como señala este artículo del Comité de Abuso Infantil y Negligencia de Estados Unidos, “los médicos han tomado prestado el nombre para describir un grupo de pacientes cuyas molestias son inventadas, pero con tanta convicción que se someten a hospitalizaciones, pruebas de laboratorio e incluso cirugías innecesarias”.
Y es que el síndrome de Munchausen puede tener consecuencias muy graves para los pacientes cuando llevan a hasta sus últimas consecuencias sus síntomas fingidos y estos no son detectados a tiempo por los profesionales médicos.
El diagnóstico del síndrome de Munchausen

Fue en 1951 cuando el endocrinólogo británico Richard Asher describió por primera vez este síndrome. Hacía referencia a dos actores, el paciente que miente y el médico con sus aportaciones clínicas que “ante todo, no debe perjudicar” con sus diagnósticos. Pero no siempre sucede así cuando el profesional se enfrenta a una paciente que finge: ¿cómo lograr “desenmascarar” al enfermo que no es tal?
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) de la Asociación Psiquiátrica Americana establece los siguientes criterios para el diagnóstico de los trastornos ficticios, incluyendo adulteración de pruebas médicas o autolesiones.
- Fingimiento o producción intencionada de signos o síntomas físicos o psicológicos.
- El sujeto busca asumir el papel de enfermo.
- Ausencia de incentivos externos para el comportamiento, como legales o económicos.
Los síntomas: no es una hipocondría
Entre los síntomas más habituales de este síndrome encontramos los síntomas vagos o contradictorios, las afecciones que empeoran sin razón aparente o que no responden a las terapias habituales según lo previsto, buscar atención en varios médicos y hospitales a la vez, el afán por someterse a pruebas frecuentes y operaciones de riesgo, además de los amplios conocimientos sobre términos médicos y enfermedades.
En este sentido, cabe diferenciar la “simple” hipocondría del síndrome de Munchausen. Una persona hipocondriaca puede compartir alguno de estos síntomas, como el hecho de creerse “experto” en medicina, pero se vincula más al temor por padecer una enfermedad grave, tal vez potenciando los síntomas, pero sin llegar a fingir, inventar ni manipular.
El síndrome de Munchausen por poderes

Una vuelta de tuerca más a este síndrome es el que definió por vez primera el doctor Samuel Roy Meadow en 1977, cuando se incluye un tercer actor en este escenario de fingimiento médico. En este caso, es el cuidador del niño el responsable de provocar e inventar los síntomas con el objetivo de satisfacer sus necesidades psicológicas.
Según señala este artículo de dos investigadoras de la Universidad CEU San Pablo las estrategias seguidas por el responsable de la simulación son:
- Falsificación de información al equipo médico.
- Simulación de signos utilizando pruebas falsas, que incluye desde boicotear la orina con azúcar a falsificar la toma de fiebre.
- En los casos más graves, lesiones, asfixia o envenenamiento, provocando la muerte de la víctima.
Según señalan Marta Cedenilla y Ana Jiménez en su artículo, la mayoría de los estudios coinciden en señalar que la madre suele ser la autora de los hechos: un 98% de madres en solitario frente a un 6% en el que ambos progenitores intervienen de forma complementaria en el engaño.
En este sentido, en la mayor parte de los casos, la madre posee antecedentes psiquiátricos, como rasgos ansiosos-depresivos, conductas obsesivas, rasgos histéricos o patología disociativa, “explicándose por la simultaneidad de pensamientos contradictorios debido en gran parte a que en el acto de maltratar a su propio hijo se sienten madres excelentes”.
Por todo ello, John Sterling del Comité de Abuso Infantil señala que, con independencia de que se denomine síndrome de Munchausen por poderes, falsificación de síntomas pediátricos o simplemente malos tratos infantiles, para establecer el diagnóstico, el médico debe plantearse tres preguntas:
- ¿Son la historia clínica y los signos y síntomas de la enfermedad creíbles?
- ¿Está recibiendo el niño una asistencia médica innecesaria y perjudicial o potencialmente perjudicial?
- En caso afirmativo, ¿quién instiga las evaluaciones y tratamientos?
Así pues, el pediatra que sospeche de que los signos o síntomas de una enfermedad son inventados debe concentrarse en los efectos lesivos o potenciales efectos lesivos para el niño causados por las acciones del cuidador, no siendo imprescindible la atención a la motivación del cuidador, aunque pueda ser útil para el tratamiento.
Esa “motivación” es la que deben tratar de indagar los profesionales de salud mental una vez que sea haya diagnosticado el trastorno ficticio o síndrome de Munchausen, una vez que la víctima (en este caso el niño) esté fuera de peligro.