
No me siento de ningún sitio y odio profundamente el sitio de donde sí soy.
Cuando dos desconocidos comparten rumores en un espacio íntimo, como una plaza chica o un bar, suelen salir cinco, quizá seis temas de conversación habituales con los que romper el hielo y, con la seguridad que aporta la distancia, dejarse conocer. Uno de ellos suele ser el amor, otro los hijos y otro, casi como si el proceso de abrirse a alguien fuese de nutrición, relación y reproducción, el pueblo del que cada uno es.
Al sentarte a conocer a una persona, esta te hablará de su pueblo poniendo sonrisas de ángel, como las de un querubín cachondo, recordando sus laderas verdes y su iglesia gris y sus casas bajas y su piscina honda; recordará contigo, mostrándose mucho más cercano de lo que en verdad es, las calles estrechas y las plazas chicas (quizá estéis hablando en una) y el colegio rojizo de clases oscuras.
Te dirá que las fiestas de agosto son una pasada, que allí puedes ir a dormir sin reserva alguna porque cualquiera te acogería con una gran sonrisa y que en el Cerro de los Curas (en todos los pueblos hay un Cerro de los Curas) hay una casa medio derruida en la que vivió un poeta de la Generación del 27. Probablemente, te dirá también que en las ruinas de aquella casa perdió la virginidad.
Yo, cuando conozco a alguien y me empieza a contar todas estas cosas, no puedo hacer otra cosa que asentir, sonreír y tragarme como sopa de sobre toda la bilis que se gesta en mi hígado, porque yo no tengo ese pueblo onírico en el que refugiarme. Porque yo odio con todas mis fuerzas mi pueblo, su gente y todo lo que lo rodea.
Cuando pienso en mi pueblo, pienso en mi infancia y en mi adolescencia, también en cómo las pasé, y siento un escalofrío. Pienso en la tierra seca que lo rodea, donde lo único que germina es el odio, y pienso en cuando salía con la bici por sus caminos, pedaleaba con fuerza hasta acabar muerto y me sentaba en la primera piedra que veía a otear el horizonte: no había horizonte. Lo único que veían mis ojos era un mar de tierra árida enclaustrado por una cúpula amarilla de la que no podía salir jamás. Allí, ni siquiera el cielo es azul.
Cada vez que leo en este y otros diarios a los columnistas literarios que admiro, siento un desasosiego profundo, como el que levanta un escarabajo cuando pasea por la playa, al leerles hablar con amor y nostalgia (porque la nostalgia es mala, pero el amor no) de su pueblo y de las laderas entre las que se crio y de las carreras que tanto dio de niño, tejiendo con su hermosa escritura un refugio al que volver cuando todo se complica. Y yo no lo tengo.
Mis únicos recuerdos del pueblo, ubicado en la profundidad de la nada de Castilla, son de gente muy gris y muy triste y muy odiosa todo el rato. Solo recuerdo recreos comiéndome el bocadillo arrastrando mucho los pies por el patio y paseos por las calles agachando la cabeza al cruzarme con algún pibe. De mi pueblo, recuerdo sentirme más como uno de esos extranjeros a los que allí llaman "putos moros" que como alguien de allí. En ese lugar me siento extranjero, aun teniendo un apellido tan castellano como el trigo.
Odio profundamente mi pueblo y a todos los que viven en él (exceptuando ese pequeño porcentaje de población al que llamo, ya cada vez menos, familia y amigos), pero odio también lo que representa. Mi pueblo, como buen núcleo castellano, representa la tristeza terminal de los últimos días de los ancianos, además de la búsqueda constante de enrevesadísimos métodos para evitar que nada cambie, que nada vaya a mejor y que lo nuevo muera. En mi pueblo, se destruye todo lo que no se comprende, y en mi pueblo no se comprende absolutamente nada (de hecho, no se han enterado todavía de que ni siquiera son ya un pueblo, por mucho que sigan discriminando como si sí).
Este discurso del desarraigo contra mi pueblo no debe considerarse una oda a la ciudad y lo urbanita, pues en Madrid me pasa algo parecido. Si bien es cierto que prefiero vivir aquí, siento que esa huida compulsiva de donde soy ha hecho que me sienta muy, pero que muy solo. Dios, es como si no fuese de ningún sitio; no paro de sentirme ajeno con mis amigos, con mis vecinos, con mis jefes, con mis amantes. Estoy en muchos lugares, pero no pertenezco a ninguno.
Cada vez que me preguntan de dónde soy, no sé qué responder: porque mi cabeza no quiere sentirse más de aquel lugar horrible de Castilla, pero mi corazón no tiene ningún sitio en el que sentirse seguro.
Este fin de semana, subí a Asturias a participar en unas charlas sobre centralismo político, viaje que aproveché para visitar a grandísimos amigos. Al hablar con ellos, debía aguantarme y enjugarme las lágrimas al escuchar sus palabras de amor, admiración y arraigo hacia su tierra, pues yo hacia la mía solo siento odio y una sensación de secuestro perpetuo: yo puedo huir de él, pero no sacar todos esos espectros adolescentes de mi cabeza.
Cada vez que me meto en la cama, lo hago un poco más vacío que el día anterior; siento que estoy solo, apagado, desarraigado, en ningún sitio, sin un lugar en el que pensar al día siguiente; siento también que el problema es mío y solo mío, pues no he sabido integrarme ni en mi barrio de Madrid ni en mi pueblo de Castilla; siento un gusano atroz mordiéndome porque a lo mejor soy yo el culpable: a lo mejor soy egoísta, inaguantable, insoportable o mala persona, y es por eso por lo que no me adapto ni al pueblo ni a la capital. A lo mejor el día que todo esto falle, que no queráis leer ni una sola palabra mía más y no pueda pagar el alquiler en Madrid, me tendré que morir por no tener un sitio al que huir a que me acaricien el pelo y me mientan con que todo irá bien.
Necesito un hogar, creo que no es tanto pedir.
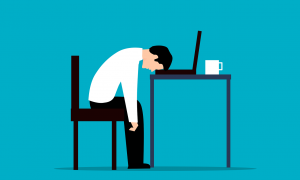

Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>